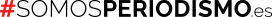“De Armero no queda para el mundo sino el recuerdo de una niña que trataron de salvar por horas enteras de los escombros inundados en su casa”, es una de las frases que más destaca del libro Los sordos ya no hablan de Gustavo Álvarez Gardeazábal; en donde el escritor vallecaucano relata, en tono novelístico, la avalancha de lodo que borró del mapa a un municipio del Tolima, exactamente hace cuarenta años.
El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz derritió parte de su casquete glaciar y arrastró 40 millones de metros cúbicos de barro, rocas y agua a 60 km/h. El lahar llegó a Armero a las 11:35 p.m. y sepultó a tres de cada cuatro habitantes. Hoy, el sitio original es un valle silencioso donde pastan vacas y los restos humanos aún afloran con las lluvias. En Guayabetal, el pueblo que reemplazó al destruido, los sobrevivientes encienden velas y los estudiantes miden temblores en tiempo real.
La tragedia no fue un grito inesperado. De hecho, estaba vaticinada desde años atrás. Pero la terquedad, tanto de personajes del mundo político de ese entonces, como de los mismos pobladores de Armero, hizo más que insignificante la furia que vendría desde el Nevado del Ruiz. Geólogos, radios y sacerdotes hablaron durante semanas; nadie coordinó la salida. Esta nota repasa tres puntos clave: la agonía pública de Omayra Sánchez, las alertas que se quedaron en papel y el terreno que, cuatro décadas después, sigue siendo un archivo vivo de lo que pasó.
La niña que no pudo ser rescatada
— “Ya cayó ceniza. Ya se desbarató El Refugio. Todavía no tienen sismógrafo.¿Qué más esperan?” —
Omayra Sánchez tenía 13 años en el momento de la tragedia, destacaba por ser buena estudiante de colegio; y la noche del 13 de noviembre, cuando el lodo y las piedras arrasaron todo lo que había a su paso, quedó atrapada hasta el cuello en una mezcla de agua y escombros de su propia casa.
Durante tres días, bomberos y voluntarios intentaron sacarla con cuerdas y bombas manuales, pero sus piernas estaban sujetas por una puerta y el cuerpo de su tía fallecida entre los escombros de la que era su casa.
Las cámaras de la televisión colombiana y mundial la grabaron hablando, cantando y pidiendo que la dejaran dormir. Murió el 16 de noviembre de 1985 por gangrena e hipotermia. Su imagen dio la vuelta al mundo y obligó a muchos a preguntarse por qué no llegó ayuda más rápida o equipo pesado. Hoy su nombre aparece en murales de Guayabal y en una placa sencilla en el cementerio de la nueva Armero.
Omayra Sanchez, young victim of the Armero Tragedy in Colombia, 1985
— TheForgotThings (@TheForgotthings) March 24, 2024
On November 13, 1985, the Nevado del Ruiz volcano erupted. Pyroclastic flows exploding from the crater melted the mountain’s icecap, forming lahars (volcanic mudflows and debris flows) which cascaded into river…pic.twitter.com/HxXhaWwe3n
Las señales que se ignoraron
— “Algo está pasando en este pueblo, la gente está como desesperada” —
Desde septiembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz arrojaba ceniza y gases. El 11 de octubre, el Comité de Emergencias de Tolima recibió un mapa de riesgo que marcaba a Armero en zona roja. Iván Duque Escobar, entonces ministro de Minas y Energía, tenía en su escritorio desde el 11 de octubre el mapa de riesgo que ubicaba a Armero en zona de lahar catastrófico; aun así, no activó la cadena de mando ni exigió evacuación.
El 7 de noviembre, geólogos del Ingeominas enviaron un informe urgente: posible lahar de gran magnitud. El 13 de noviembre, horas antes de la avalancha, el mismo ministro Duque participó en una reunión en Ibagué donde se discutió la alerta máxima de Ingeominas, pero su respuesta fue delegar la decisión a gobernadores locales sin recursos ni autoridad clara. Testimonios posteriores de funcionarios del comité de emergencias lo señalan como el eslabón que rompió la comunicación entre la ciencia y la acción, priorizando —según actas— “evitar pánico innecesario” sobre la vida de 25.000 personas.
A las 3 p.m., la Cruz Roja pidió evacuación inmediata. A las 7 p.m., el sacerdote del pueblo usó los altavoces para calmar a la gente: “No pasa nada, regresen a sus casas”. A las 9:15 p.m. empezó la lluvia de piedra pómez; a las 11:30 p.m. llegó la avalancha. Faltaron radios, camiones y una orden clara de salida. El resultado: entre 23.000 y 25.000 muertos en menos de tres horas.
Un terreno que sigue hablando
— “La muerte debió haberles dolido a casi todos en Armero. Los que sobrevivieron así lo aseguran” —
El sitio original de Armero fue visitado y santificado por Juan Pablo II, entonces papa de la Iglesia Católica, durante su visita al país cafetero en 1986; y es ahora un valle de pasto y flores silvestres.
El lodo endurecido forma capas de hasta 8 metros; en algunos puntos aún salen burbujas de gas. El gobierno declaró la zona como “cementerio sagrado” en 1986, pero la vegetación se impuso. Si se da por merodear o recorrer la zona, se encontrará con cruces de madera dispersas, restos de paredes, un ambiente lúgubre que da terror y un museo al aire libre con fotos y objetos rescatados.
Cada 13 de noviembre llegan sobrevivientes y curiosos; el resto del año pastan vacas. En 2025, un grupo de estudiantes de Ibagué instaló sensores para medir movimientos de tierra; los datos se suben en tiempo real a una página abierta. El pueblo nuevo, Guayabal, está a 20 km y tiene 6.000 habitantes; pero desde hace cuarenta años, nadie lo llama Armero…
✝️ El Papa Juan Pablo II llegó a Colombia en 1986, en medio del dolor por la tragedia de Armero y la violencia que atravesaba ??. Durante su visita, recorrió siete ciudades en lo que se conoció como 'los 7 días blancos'. ⛪ Conoce más en este fragmento de 'Lo sé de memoria' pic.twitter.com/hOxsrvZKfH
— Señal Memoria (@SenalMemoria) April 14, 2025