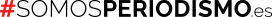El sol barranqueño descansa en el ocaso, arrojando una luz dorada sobre la angosta carrera cinco con calle cuarenta y nueve, en el barrio La Campana. A las cinco de la tarde, el calor se vuelve más sofocante. Las discotecas despiertan, sus parlantes retumban música para atraer a cualquiera que pase. Las esquinas se pueblan de mujeres, el comercio hierve con más intensidad que durante el día. Camionetas de vidrios oscuros se estacionan con sigilo. Se acercan pensionados, comerciantes, borrachos y transeúntes. Es una zona de tolerancia.
No importa cuál de sus nombres se mencione: la calle Alegre, del Amor, de las Chicas Malas o de las Gatas. Todos en Barrancabermeja saben de qué se trata. A unos metros arriba, la refinería de Ecopetrol. Más abajo, El Muelle. A tan solo una cuadra, el Banco Agrario. Un ecosistema urbano tan versátil como inverosímil. Este sector huele a cerveza derramada y a pescado. Las casas que lo rodean transmiten una energía densa, como si guardaran secretos que solo los que cruzan sus puertas pueden conocer.
Pero no siempre fue así.
La Reina, como la conocían cuando llegó a Barrancabermeja con tan solo veinte años, ahora vende chance en una esquina. Recuerda otros tiempos:
—Esta calle era sana, habían varios restaurantes. Ahora está la vaina de las niñas porque lo del Muelle lo pasaron para acá. Lo primero que apareció fueron los tomaderos.
José Joaquín Sambrano Aguirre, un ibaguereño que llegó a la ciudad por trabajo, fue testigo de la transformación. Recuerda cuando este corredor era un punto de encuentro: la gente se bajaba del tren y caminaba hasta El Muelle a comprar pescado los domingos. Para él, este rincón de Barranca es parte del paisaje cotidiano, especialmente los viernes y sábados, cuando todo se intensifica.
Para la historia del Distrito, esta vía es representativa. Fue la primera del Puerto Petrolero. Pero el tiempo y el abandono la han moldeado de otra manera. Microtráfico, prostitución y falta de oportunidades la convirtieron en lo que algunos llaman una calle de mala muerte. Para otros, es simplemente un sitio con historia. Un vestigio de lo que fue, enmarcado por un lugar emblemático: el Café Billar Libertad.

Imagen: Natalia Sofía Vargas.
Este café, fundado en 1912, fue el primero de los tomaderos del sector. Un sitio de encuentros, tertulias, cervezas y billares. No tenía horario: la noche y el día se confundían entre sus paredes. Allí, el vallenato flotaba en el aire como un eco del Magdalena Medio. María Helena Vanegas Velázquez, quien ha administrado el negocio por años, lo describe con una serenidad distante:
—Esto aquí es tranquilo, es un ambiente familiar. Aquí vienen a tomarse su tintico, su aromática. Se vende el aguardiente por media, la cervecita, el aguardiente por trago. Estar aquí no es peligroso; como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme.
Pero fuera del café, la historia es otra.
Ahora, al recorrer la misma calle a plena tarde, la escena es distinta. El bullicio ha menguado, los pasos son escasos y las fachadas desgastadas parecen hablar de tiempos mejores. Tres mujeres están sentadas a la sombra de un edificio, conversan mientras buscan hacerse a unos pesos para el día. Más adelante, un hombre de tez morena, con una cachucha gastada y su carro de fritos, aguanta el sol ardiente sin prisa. A su lado, una señora con una mesa exhibe dulces, parecen confidentes, se ríen entre sí. Aunque el flujo de compradores ha disminuido, su tranquilidad indica que las ventas no han estado del todo mal.
El Café Libertad sigue en pie. Desde su interior, el vallenato retumba con la misma fuerza de siempre. Las sillas blancas esperan a quien quiera una fría para calmar la sed. Cerca del muelle, campesinos llegan en chalupa a abastecerse. La ciudad sigue en movimiento, pero este tramo del barrio La Campana parece atrapado entre dos tiempos: el recuerdo de una vía vibrante y la realidad de un presente más callado, menos transitado, pero aún lleno de historias.
Las mujeres de esta calle ejercen el oficio más antiguo del mundo. Algunas anhelan salir de él. Otras han aceptado su destino con resignación. Todas coinciden en que no hay muchas opciones.

Shirly mide 1.67 metros. Su piel pálida contrasta con el rubor que usa, sus ojos marrones resaltan con un delineado verde. Lleva el cabello recogido en dos colas, un short diminuto y una blusa que apenas le cubre el ombligo. A sus 34 años, es técnica en Seguridad Ocupacional. Tiene dos hijos: uno de seis, otro de diecisiete. El mayor sabe a qué se dedica su madre, pero nunca hablan de ello. La economía la ha acorralado:
—Esto acá ya no se ve como antes. Así sea puente o no, está muy malo. Ha cambiado demasiado. Me hubiese gustado seguir preparándome, trabajar en lo que estudié, pero no se ha podido. Los hijos primero, uno queda en un segundo plano.
Sofía tiene veinte años, acento costeño y el cabello corto y negro. Apenas llegó a décimo de bachillerato. Desde los quince se dedica a esto. Hace tres años que vive y trabaja en Barranca. Sus sueños parecen lejanos:
—Todo está pesado. Toca que el presidente venga y nos dé trabajo a todas las mujeres de esta calle. Quiero terminar el bachillerato el otro año, si Dios lo permite, pero todo es plata. Nadie le va a dar trabajo a alguien que no tiene por lo menos la secundaria.
La Candy es venezolana. Morena, de ojos expresivos, cabello hasta los hombros y labios pintados de rojo. Antes de llegar aquí fue mesera. Pero en su país era enfermera, una profesión que extraña:
—Mi trabajo soñado sería volver a lo que yo era en Venezuela. Me gustaba la enfermería y mi cosa favorita era coser las heridas.
Son tres historias distintas, pero con un punto en común: la necesidad. Un sistema económico que expulsa a las más vulnerables, una ciudad que sigue creciendo mientras las oportunidades se reducen. A pocos metros, los motores de Ecopetrol rugen con la promesa de riqueza, pero este rincón sigue siendo el mismo, atrapado en un ciclo de abandono.